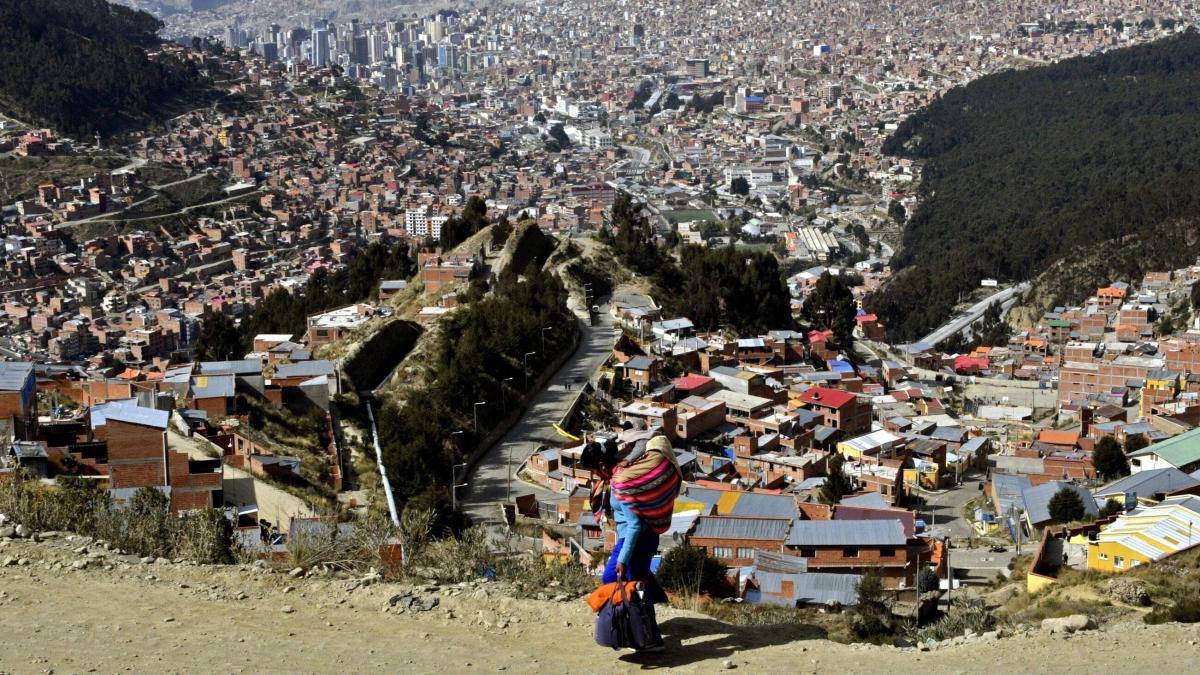Si preguntas hoy en Cartagena por Jaime Rodríguez y, sobre todo, por Celele, rápidamente te llevarán a la calle del Espíritu Santo, allá en Getsemaní. Pero para hablar bien de Jaime hay que salir del Caribe y llegar a la Meseta Cundiboyacense. Jaime creció en Muz, Boyacá, rodeado de sabores, historias familiares y la energía que hervía a fuego lento en cada banquete que organizaba su madre. Ella hacía tortas decoradas, menús especiales para bodas o graduaciones, y él, de pequeño, ya estaba ahí entre las ollas, ayudando y aprendiendo. La historia detrás del creador de un restaurante que hoy es referente en América Latina no es solo la historia de un chef exitoso, sino también de un colombiano que recorrió el país, ingrediente a ingrediente, que luchó por sus sueños desde abajo y que hoy lidera una conversación sobre identidad, territorio y sustentabilidad desde su cocina.
Jaime, ¿cómo eras de niño en Muse? ¿Estabas emocionado de ayudar a tu mamá con el banquete?
Mi vida en Muz fue una vida muy feliz, llena de anécdotas. Cuando mi madre llegó a la ciudad, era la época de la llamada «guerra verde», la guerra esmeralda. Ella venía de Bogotá, de un restaurante en Kennedy, y tenía una discoteca allí. No tuve que experimentar esa violencia de primera mano, pero crecí escuchando las historias y en un ambiente muy específico. Muzo era -y sigue siendo- un pueblo muy pequeño, rodeado de montañas, donde todo estaba cerca, y al mismo tiempo todo parecía un mundo enorme. Mi rutina era salir por la mañana, cruzar el barranco para ir a la escuela, pasar el día en la naturaleza, jugar con amigos y volver siempre a la casa donde la cocina era el centro de todo.
Háblame de tu madre y de tu relación con ella…
Mi madre era la cocinera más famosa de la ciudad. Además de ser jefe de cocina del hospital, fundó su propia panadería y hacía banquetes para bodas, graduaciones, quinceañeros… Así que nuestra casa siempre estaba llena de pedidos, tartas, mezclas de sabores dulces y salados. Desde que tengo memoria, la seguía al mercado para comprar ingredientes y luego me sentaba en los puestos de comida a comer sopa de arroz con pollo o morcilla. Todo empezó ahí, sin que yo lo supiera todavía.
¿Y cuál es el sabor de la infancia que, si lo pruebas hoy, te devolverá inmediatamente a aquella época?
Sin duda, la sopa de guisantes con casquería que hacían en la plaza. Fue cocinado en una estufa de leña y tenía un sabor ahumado profundo que todavía puedo evocar con solo pensarlo. Es como un recuerdo grabado en el paladar, de esos que te siguen por la vida.
¿Cuándo decidiste que cocinar no era sólo algo que hacías con tu mamá, sino una forma de vida?
Siempre estuve involucrado en la cocina cuando estaba en la escuela secundaria. Intenté entrar al Sena de Bogotá y no pasé, así que me presenté en Tunja. Yo tenía 16 años. Recuerdo que económicamente no había cómo pagar un colegio privado como Verde Oliva o Mariano Moreno, entonces era mi verdadera oportunidad. También sabía que los grandes chefs colombianos, como Harry Sasson, venían del Sena, así que me lancé a por todas. Mientras estudiaba trabajé en todo para mantenerme: promocionar productos en supermercados, servir en eventos como camarero… Fue una época difícil, pero muy bonita. Tuve una maestra, Nancy, que me apoyó mucho. No era la mejor estudiante en la escuela, pero cuando comencé a cocinar, todo cambió. Estaba tan entusiasmado por obtener las mejores calificaciones que pasé horas estudiando técnicas y recetas. Es como si finalmente hubiera encontrado mi lugar.
¿Recuerdas tu primer trabajo como chef profesional?
Sí. Pude subir mi currículum al Club La Sabana. Tenía que hacer de todo: primero preparar la comida para el personal, luego ir a la parrilla y freidora para servir a los miembros, y finalmente lavar todos los platos del día. Entré a las 6 de la mañana y salí a las 9 de la noche. Fue agotador, pero luego me di cuenta de que hay que ganarse el lugar en la cocina con trabajo, con humildad. Luego fui al Hotel La Fontana. Fue una escuela intensiva: eventos para 1.000 personas, jornadas muy largas, pero también un lugar donde aprendí de todo, desde hacer foie gras hasta preparar truchas de Boyacá o
Hasta ahora hemos hablado de Muz, Tunja y Bogotá. ¿Y desde cuándo aparecieron en tu vida los sabores del Caribe y fuiste a Cartagena?
En mi casa siempre comíamos de todo, porque mi mamá vivía en muchas regiones: Cali, Boyacá, Antioquia, San José del Guaviare. Podría cocinar arroz con coco y pescado en salsa, o chuleta valluna, o guiso boyacense. Crecí probando sabores de todo el país. Después de trabajar en Bogotá, seguí trabajando con Jorge Rausch y terminé como chef en uno de sus restaurantes en Panamá. Cuando tenía 22 años vine por primera vez a Cartagena, vi el mar, caminé por el centro histórico y me dije: «Un día me gustaría cocinar aquí. Tres años después, cuando decidí dejar mi trabajo en Panamá, Jorge me sugirió abrir un restaurante en Cartagena. Entonces llegué como jefe de cocina a El Gobernador, en el Hotel Bastión. Allí comencé a profundizar en la cocina caribeña colombiana. Participé en concursos internacionales en México, Turquía, Estados Unidos… siempre presentando un producto colombiano, pero visitando los restaurantes de la ciudad, noté algo: los lugares típicos ofrecen deliciosos sabores locales, pero los restaurantes contemporáneos utilizan mejillones canadienses, cordero de Nueva Zelanda, flores importadas… Los productos locales faltaban en la alta cocina.
¿Y entonces nació Celele?
Renuncié a El Gobernador después de dos años y medio y decidí independizarme. Se lo dije a Jorge Rausch y él me apoyó. Celele realmente empezó dos años y medio antes de la apertura del establecimiento: cenas secretas en Bogotá. Alquilamos un apartamento en la Torre del Reloj, pusimos una mesa para 20 personas y ofrecimos un menú degustación de seis platos con productos e historias del Caribe. Viajé a La Guajira, a los Montes de María, a los mercados locales. Me senté con chefs tradicionales, con biólogos marinos, con historiadores como Alberto Abello, para obtener una comprensión más profunda de la cultura caribeña. No fue un proyecto improvisado: fue investigación, respeto y ganas de mostrar lo que hacíamos con rigor. En diciembre celebraremos siete años en nuestra casa de Getsemaní. Han pasado casi diez años desde la creación de la idea, y hoy Celele es un espacio donde territorio y alta cocina dialogan cara a cara.
¿Cuál es el plato que más te costó crear y del que estás más orgulloso?
Hay varios, pero te cuento dos. Se trata de un postre que nació en los Montes de María. Visitamos una comunidad que tenía agua aromatizada con flores verdes. Olía a perfume. Era la flor del amor, la misma que utiliza Chanel en sus perfumes. Traje una flor e hice un postre infusionándola con leche de coco y agregándole grosellas fermentadas. Se ha vuelto simbólico: lo he servido en Londres, Estados Unidos, Argentina… y la gente queda fascinada. El otro es el arroz cachirra, un pescado que aparece en las lagunas naturales de La Guahira. Las comunidades lo fermentan como si la naturaleza hubiera inventado su propia anchoa. Lo cocinamos igual que allá: con achiote, chile dulce, cebolla, ajo. A algunos les cuesta, a otros les gusta, pero detrás hay historia, territorio y memoria
Celele ha recibido premios Latin America’s 50 Best, World’s 50 Best y sostenibilidad internacional. ¿Qué fue lo más importante para ti?
Siempre digo que no cocinamos por listas, pero los premios ayudan a visibilizar el país, fortalecer el equipo y las comunidades. Uno de los más importantes fue la sostenibilidad en Italia. No porque tengamos paneles solares, sino porque nuestro objetivo era adentrarnos en el territorio y generar un impacto real. En Montes de María y comunidades de la Sierra Nevada, muchos inicialmente consideraron talar árboles para plantar monocultivos o ganadería. Hoy preservan los ecosistemas para asegurar los frutos, flores y semillas que acaban en nuestros platos. Compramos 500 u 800 kilos de algunos ingredientes al año, generando ingresos reales y orgullo local. Cuando recibimos una recompensa, se la damos a ellos también.
Finalmente Jaime, ¿cuál es la receta que recomendarías para que Colombia salga adelante?
Creemos en el campo, en la biodiversidad, en los alimentos que tenemos y en las personas que viven en estos territorios. No tenemos que excavar en busca de oro ni destruir ecosistemas. Somos un poderoso fabricante de superalimentos, en ingredientes únicos. Si los apreciamos, podemos triplicar nuestra riqueza económica y mejorar nuestra nutrición.
¿Y qué gran sueño extrañas de Celele?
No se trata de construir un restaurante más grande ni de ser el número uno del mundo. Esto significa seguir fortaleciendo el ecosistema que hemos construido: un equipo con buenas condiciones de trabajo, productores empoderados, territorio vivo. A finales de este año abriré Aito, un restaurante de cocina tradicional colombiana que representará no solo al Caribe, sino también a Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca. Quiero seguir creciendo desde nuestras raíces.